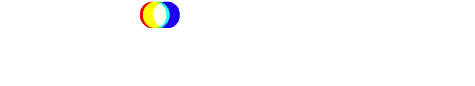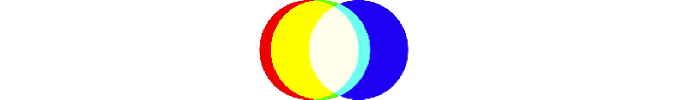Comencé a exhibir mi arte cuando estaba en la universidad. Aún no tenía veinte años y mi trabajo encontró su camino en los pasillos del Instituto de Artes y luego en un par de galerías emergentes en Brasilia. En ese momento, pensé que estaba dando mis primeros pasos reales como artista, pero algo me carcomía por dentro: no creía que mi arte fuera lo suficientemente bueno. No era una cuestión de técnica o ejecución, sino de la vida misma. Pensaba que aún no tenía suficiente vida recorrida para que mi arte tuviera peso, para que realmente hablara por sí mismo. Así que decidí esperar.
Pasaron diez años antes de que volviera a hacer arte. Para entonces, estaba en mis treintas y había acumulado más experiencias, más perspectivas y, presumiblemente, más sustancia. Pero aún así, sentía que mi trabajo carecía de algo. Esta vez, la conclusión fue diferente: pensé que mi arte no era lo suficientemente bueno porque no había sufrido lo suficiente. El peso de las luchas de la vida, de las heridas emocionales profundas, del verdadero sufrimiento; esos, creía, eran los elementos que faltaban en mi proceso creativo. Sin ellos, mi arte parecía superficial, no probado. Y así, volví a detenerme.
Pasaron otros diez años. Ya estaba en mis cuarentas cuando finalmente decidí: hubiera sufrido lo suficiente o no, iba a hacer arte de todos modos. Abandoné la creencia de que necesitaba ganarme el derecho de crear a través del sufrimiento y simplemente regresé al proceso. Pero aún así, la sensación persistía: mi arte no era lo suficientemente bueno. Esta vez, sin embargo, elegí la disciplina por encima de la duda. Seguí creando, aunque no estaba convencido. Seguí exhibiendo, aunque cuestionaba si mi trabajo merecía ser visto. En algún momento, sin que lo buscara conscientemente, algo comenzó a cambiar.
Yo, que nunca había sufrido verdaderamente—al menos, no de una manera grandiosa o trágica—comencé a sentir de manera diferente. Fue sutil al principio. Cosas que antes me parecían lejanas comenzaron a afectarme más profundamente. Las pequeñas decepciones dolían más, las tristezas pasajeras se prolongaban. La vida empezó a doler de una manera que nunca antes lo había hecho. Siempre había supuesto que el sufrimiento era un requisito para crear arte significativo, pero ¿y si la relación era al revés? ¿Y si el arte era el catalizador, el elemento que me despojaba y me volvía vulnerable al dolor del que antes era inmune?
Comencé a reflexionar, aunque no en términos de conclusiones, porque las conclusiones me parecen demasiado definitivas. Pero empecé a notar algo: hacer arte te arranca la piel. Te expone, no solo frente a los demás, sino también frente a uno mismo. Cuando exhibes, invitas al mundo a mirar, a juzgar, a interpretar. Y en ese acto de exposición, te vuelves más sensible, más atento a las sutilezas del sentimiento. Cuanto más arte hacía, más sentía. Y cuanto más sentía, más arte hacía. Se convirtió en un ciclo, una espiral que me envolvía entre la creación y la sensibilidad creciente.
Ya no creo que uno deba sufrir primero para poder crear. Tampoco creo que el arte sea solo para aquellos que han vivido lo suficiente como para tener algo profundo que decir. En cambio, creo que el acto de crear—sin importar en qué momento de la vida te encuentres—tiene el poder de hacerte vivir más plenamente. El arte no exige sufrimiento, pero a menudo intensifica la manera en que vivimos y sentimos la experiencia. Te estira, te vuelve más poroso, más consciente de los matices de la existencia. Borra las capas protectoras que ni siquiera sabías que tenías. No solo el dolor se vuelve más intenso, sino también la alegría. Las cosas simples, los momentos tranquilos, la belleza fugaz de la vida cotidiana—todo adquiere una presencia más fuerte, una resonancia más aguda.
Así que sigo creando, no porque finalmente sienta que mi trabajo es lo suficientemente bueno, sino porque ahora entiendo que su valor radica en el mismo acto de hacer. Es a través de este proceso que siento, y es a través de sentir que sigo creando. Puede que la obra nunca llegue a un punto en el que la considere perfecta, pero ese ya no es el objetivo. El objetivo es permanecer abierto, seguir siendo vulnerable, dejar que el arte haga lo que mejor sabe hacer: revelar, desenterrar, transformar.
Hacer arte te deja expuesto, como si te arrancara una capa invisible de protección. Y sentir más te hace hacer arte. Y así continúa el ciclo.